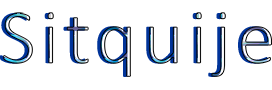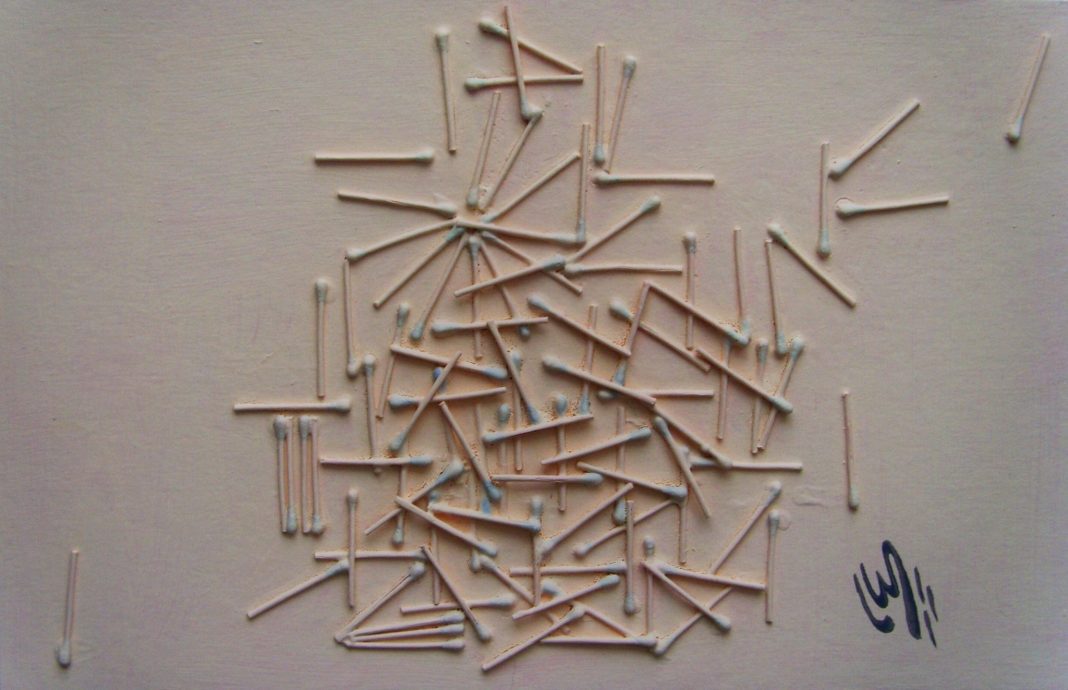urante el tiempo de fundación de las misiones californianas por fray Junípero Serra Ferrer O.F.M. (Miguel José su nombre en el siglo; Petra, España, 1713-San Carlos, Alta California, Nueva España) y sus hermanos de hábito, la solicitud de algún beneficio a la Corona implicaba un lapso de espera de alrededor de tres años, desde el envío a la recepción de la respuesta. Esto dependía de dos motivos básicos: la desidia de las autoridades californianas y de las condiciones climáticas para el transporte vía marítima para una primera escala en el puerto de San Blas o el de Acapulco, de la espera del periodo propicio para la salida de la caravana con destino a la Ciudad capital del virreinato y de ésta con destino al puerto de Veracruz en espera de que la temporada de ciclones no impidiera la pronta salida de los barcos atracados en el muelle; de la tranquila navegación a salvo de los ataques de los piratas y de alcanzar a la Corte itinerante en España con la correspondiente trayectoria a la inversa, después de la recepción, lectura y ajuste derivado de los intereses particulares y las prioridades fijadas por las intrigas palaciegas, para que, al final, la respuesta no siempre satisficiera las necesidades de las misiones.
A mediados del siglo pasado, una carta enviada en correo ordinario llegaba a su destino en un estimado de cuatro semanas, sujeta a la claridad de la rotulación del domicilio, lo abrupto o incomunicado del espacio geográfico de su destino y la disponibilidad del mensajero indispensable, a menos de que fuera práctica común «bajar» a la oficina de correos e interrogar por la correspondencia personal. Evidentemente, en cuanto a las ciudades importantes con mejor comunicación, el tiempo resultaba menor.
Una misiva timbrada para correo aéreo demandaba de tres a siete días para su llegada al domicilio final, sujeta a la disponibilidad de un aeropuerto cercano a la plaza y óptimas vías de comunicación disponibles a partir del anterior; así, en la mayoría de los casos —incluida la inmediatez del telegrama— el comunicado era una voz del pasado. No importa cuán rápido sea un mensaje vía Internet, exigirá el tiempo del envío, que el destinatario esté «conectado» y el fragmento temporal para atender el mensaje y emitir una respuesta, si la merece.
Tanto para la solicitud de un «favor» en las misiones californianas como las correspondientes a la comunicación electrónica en esta modernidad —con la diversidad de posibilidades en los teléfonos celulares—, a la posible satisfacción la limitan las necesidades particulares y el interés que despierte en el receptor.
Ante la imposibilidad orgánica/mental de vivir «lo presente» y la limitada capacidad para valorar lo externo, bien cabe citar a Carl Sagan quien en su texto «Para tiempos y seres futuros»*, Carl Sagan asienta: «… la Tierra no es más que un pequeño planeta entre los nueve o más planetas que dan vueltas continuamente alrededor del Sol; y el Sol no es más que una de los 250 mil millones de estrellas que componen una gran rueda catalina en movimiento, hecha de polvo y estrellas, llamada Vía Láctea. A su vez la Vía Láctea es una más de quizá centenares de miles de millones de otras galaxias. Aunque nuestra ignorancia sobre muchos de los detalles continúa siendo profunda, hay pruebas de que los planetas son acompañantes habituales de las estrellas y de que los procesos químicos que provocaron el origen de la vida en la Tierra hace unos cuatro millones de años exige solamente las condiciones cósmicas corrientes.
«Muchos científicos actuales creen, pues, que es muy probable —aunque no sea en absoluto seguro— que exista una cantidad innumerable de otros planetas que hayan presenciado el origen de formas simples de vida, su lenta evolución hacia formas más complejas, el desarrollo de seres con un cierto grado de inteligencia y con la capacidad para manipular su entorno, y la eventual emergencia de una civilización técnica…»
A veces, alejados de las grandes ciudades, casi de manera accidental miramos hacia arriba y nos arrebata el conglomerado cintilante, el reguero de luces que en el gran formato de la cúpula acompañan al cercano cuerpo de la Luna: todo es emocionante y sorpresivo hasta el límite aceptado socialmente. Nos viene a la mente algún vestigio de comprensión para distinguir el cuerpo de Venus, el de Marte y la posibilidad de que alguno de aquellos cuerpos pequeñitos ahí suspendidos corresponda a Mercurio y, hasta con un alarde pedantesco elucubramos si por «ahí» o por «allá» estarán Júpiter, Urano, el evasivo Saturno, Neptuno y hasta Plutón ¡faltaba más! un conglomerado rocoso del Sistema Solar en el cual, la Tierra es el ejemplo y estructura tangible para mensura y composición con sus variantes en lejanía proporcionales a su peso y volumen propios. Las distancias de cada uno con respecto al Sol y entre ellos nos son un tanto indiferentes ya que la afirmación de sus tamaños —si tomamos como base el de la Tierra— resulta ya desconcertante. No es fácil imaginar que las fuerzas de atracción y escape operen en distancias ajenas a la experiencia cotidiana y menos que cada uno de ellos resulte en sí una sorpresa que lo diferencia de uno a otro en el conjunto vecinal en cuanto a volumen, peso, velocidad de rotación y traslación y en su composición física. Es una muleta de seguridad, para desechar el estupor, generalizar el concepto en que todos son enormes pedruscos más o menos esféricos y homogéneos dirigidos por la fuerza de expulsión que equilibra precariamente la poderosa atracción del Sol; a más, posados en un convenenciero principio de pereza abandonamos el interés en cada uno de ellos en particular e incluso ante las desconcertantes variables en número y composición de su satélite o los satélites, independientemente a formar un sistema por sí mismo que demanda una predisposición a lo sorpresivo y la perenne certeza del equívoco.
Nos queda para encubrir la insoportable complejidad el grato valor de la fantasía ancestral que «puntea» de una a otra luminaria para formar imágenes humanoides o las preponderantes zoológicas que, ya construidas y nombradas, con su «emanación» individual o en asociación determinan nuestro hacer diario y recordar, con un tanto de conmiseración, la presencia y características atribuidas a alguna divinidad ya desvaída bajo novedosas estructuras y vida impuestas, forma afirmativa para velar nuestra ignorancia.
Entre los cuerpos celestes bullen los nombres de seres disciplinados que observaron, compararon, estudiaron las características de cada cuerpo y a los cuales, las sociedades científicas otorgan el distintivo de su patronímico en reconocimiento a la labor silenciosa de esos curiosos que escudriñan en el cielo para interrogarle acerca de la materia que compone su masa y cómo determinar ese abstracto concepto de tiempo. Para la gran mayoría es una experiencia postergada al «acaso» de un mañana cuando dispongamos de un poco de tiempo robado a las penalidades y exigencias del día a día.
Para lo que hoy afirmamos con pomposa certeza —aun para los equívocos—, múltiples disciplinas coadyuvaron sus esfuerzos a fin de ganarle el centímetro a un minuto de sujeción natural en la seguridad de la Tierra, para asombrarnos con la ligereza de una invención fantasmagórica humana en pro de una libertad intelectual a fin de «regresar» al «principio» cada vez con mayor distancia de nuestra tutela y cercanía a la multiplicidad de factores y sorpresas que hay en el espacio, en el «vacío» lejano en donde bailotea nuestra soberbia y pierden acomodo los conceptos de siempre y el de eternidad.
Es inconmensurable y complejo el espacio aún por entender, para asumir que el nacimiento, desarrollo y la muerte de los cuerpos es una verdad necesaria para el mantenimiento y fin del conglomerado luminoso. Son infinitas las mezquindades humanas para sumar a la experiencia colectiva la posibilidad de otra realidad inimaginable cuyo vigor y actividad ni incomoda a nuestra ignorancia ni buscamos para nuestra sorpresa.
En tanto, ya lejos, en un espacio cuya certeza queda sólo en los escritos y libros de divulgación, las dos Voyager van al encuentro de un tiempo diagnosticado en 60 000 años para vencer la imposibilidad de su rescate por «alguien» —si lo hay— a quien quizá sólo le asombre la llegada de un algo/aparato del cual nada entenderá. Si en ese entonces la posibilidad toma tinte de probabilidad ¿lo constataremos como especie? pero, aún con ello y en contra de esta esperanza endeble bien vale la pena pensar que llegará el día en que alguna mente lo descifre —si le interesara— y le impulse un poco de empeño. A las Voyager las acompaña la imposibilidad, pero son, al final, dos botellas metálicas arrojadas a un océano cósmico.
—oOo—
Resulta desmesurado ver en el quiosco la gran cantidad de publicaciones en las cuales la parrafada arrumba el conocimiento acumulado con desprecio de lo arduo —e incluso lo nefasto— de los hechos humanos en la penosa espiral del desarrollo colectivo en esto que denominamos civilización.
La fantasía —en paralelo a la realidad— es un vínculo para la vitalidad y renuevo de las ideas, es parte de la existencia personal que cuando la distorsionamos da al hombre una representación desfigurada del mundo y de la vida. En su terreno específico libera las tensiones mediante simbolismos complejos para crear circunstancias y personajes que estrujan la vida y que, enfrentados en la objetividad llevarían más daño que solución en la vida diaria cuya finalidad es obtener el precario equilibrio mental en un universo de esfuerzos y pugnas individuales no siempre en armonía. La simbolización en el espacio onírico es más que el basamento oculto en donde sustentamos esa otra parte, la liberadora, contraria a la realidad opresiva, más no propia para anteponerla a la suma de conocimientos sistematizados. Tales y apetecidos textos burlan la aún precaria certidumbre con afirmaciones e interpretaciones mezquinas y acomodaticias con respecto a los hechos asentados con la compleja simbología encontrada y recuperada por los cientos y miles de profesionales de las múltiples disciplinas a los cuales desdeñamos los años de preparación y estudio, la experiencia adquirida, los múltiples y naturales yerros y los aciertos —incluidas sus divergencias y estruendosas pugnas—, al endilgarle a las muestras de las culturas desaparecidas una interpretación ligera, sin método, cargadas con fantasmagorías, con el señuelo fascinante del afán sensacionalista cuyo cimiento ficticio en los textos atiborran con argumentos que no resiste un análisis somero y en los cuales, la parcialidad de información —o la distorsión de ésta— colmadas con barbaridades y prejuicios, disfrazan el sustento de la Historia.
Cercenan del compendio el dolor y la muerte de «los otros», de aquellos a quienes sus dioses les fallaron, a los que las divinidades del triunfador les privara del saber autorizado y la aceptación en convivencia igualitaria con el grupo social del vencedor. A ese pasado atroz, demoníaco, lo acaparan volublemente cuando así conviene a sus designios.
Hasta donde la suma que los datos proporcionan para asentar en el conocimiento humano, no hubo extraterrestres que aportaran su saber milenario en beneficio de algún grupo «elegido» por encima de la valoración de otro más. No hubo tecnología puesta a disposición de algún grupo favorecido por alienígenas ni estruendos aterradores con destellos de tecnología atómica que quedaron plasmados en las grandes y complejas realizaciones arquitectónicas y en los mitos compendiados en espacios elegidos por los dioses astronautas. Hasta donde la ciencia humana acepta, no hubo el apoyo de “los señores venidos de las estrellas” que impulsara un progreso desequilibrante: lo que hubo y hay es una belicosidad incontrolada, una constante, despiadada y desenfrenada sujeción «del otro» con la consiguiente mortandad entre los muchos oprimidos. Porque ante ello —la ciencia siempre deja un resquicio de posibilidad sujeta a la probabilidad—nos falta la evidencia de la cerámica, la juguetería, los textiles, el arte culinario, el cómputo del tiempo, las tallas en madera, las máscaras, los artefactos para la caza y la guerra, la poesía y la música —con su rusticidad—… cuya fragilidad en los materiales impiden un acercamiento a los valores cotidianos que hicieran únicos ante los grupos vecinos a cada uno de los núcleos que formaron las civilizaciones. El aporte de escribas y artistas de la palabra simbólica yacen despreciadas para resultar afeadas en la comparación; así, los adornos demarcadores de las jerarquías en su multiplicidad hoy desconocidas, no participan del portento con que distinguimos a las grandes construcciones a las cuales les adjudican un significado y una satisfacción ajena a sus motivos esenciales.
En las publicaciones de ramplona divulgación cada cual argumenta con dosis convenientemente imbricados los conocimientos amañados asentados de manera ordenada, demostrable en los textos de los científicos. En sentido opuesto a las dudas que en la ciencia es obligada, la farfulla de los estruendosos aporta un aliento de seguridad en quienes no poseen el deseo de la profundidad, en aquellos a quienes la superficialidad les aleja de la incertidumbre. Es más fácil un creo arraigado en símbolos necesarios durante la puericia de la humanidad a un doloroso ¡no se! semillero de eso que denominamos ciencia y cultura.
Todo es bueno para negarle a los hechos humanos el reconocimiento al esfuerzo concatenado de seres humanos agobiados por la duda manifiesta; contra ello, traemos del espacio infinito a los «Señores», les imponemos virtudes y atributos apetecidos en nuestra parva mente, que aún si tales «grandes maestros» acudieron para mejorar la vida en núcleos específicos —sin aclarar por qué éste o éstos sí y aquellos no—, mal realizaron su trabajo y peor eligieron en quién inyectar ese despertar de conciencia.
En la Historia humana no hay monolitos en proporción de 1:4:9 para propiciar una «alborada»; bien le queda a la ficción científica ejemplificar nuestras debilidades mediante la sabiduría de un sirio o un Webster, en un mayestático Karellen (hasta el doloroso fracaso de un Thomas Jerome Newton), … El ascenso del hombre del doctor Jacob Bronowski, con toda su precariedad, resulta un refrescante reto que enfrenta intereses y miles de esfuerzos fallidos, pero nada que sea etéreo ni al cuidado de humanoides embutidos en trajes plateados venidos dentro de raudas naves desde lejanas galaxias, no hay espíritus de antepasados que nos vengan a dictar la corrección a nuestras fallas. La comprensión de una vida después de esta posee en las culturas fundamentos diferenciados, no es ni el mismo origen ni la misma finalidad, esto, al menos, no queda comprobado y está fuera de la capacidad y expedientes de las disciplinas de la especie en su jalonado desarrollo nulamente colectivo.
Cuando resulta beneficioso al discurso de los logros de la civilización, esas culturas ancestrales resultan semihumanas y al momento siguiente resultan necesarias para apuntalar una teoría, trastocan su esencia y les otorgan un significado falseado y descabellado en el cual, los errores de esas sociedades degradaron los beneficios aportados por los «señores de más allá de las estrellas».
Los gigantes en la era arcaica son sólo una medida conceptual y equivoco acunado en la ignorancia sobre la biología, así como las terroríficas máquinas volantes «evidenciadas» en las mitologías. La pobreza y la abundancia, el dolor y la alegría, la razón y la insania, las crisis agrícolas y climáticas, la vida de unos por sobre la vida de otros… son realidades humanas, traer de «más allá de las estrellas» seres perfectos o mezquinos, bondadosos o destructores, con aparatos sofisticados en comparación a la tecnología de la tracción animal —cuando era una disponibilidad— para imponerlos en las páginas de las revistas de divulgación donde los espíritus ancestrales y humanoides encuentran espacio es ya un exceso: al ser humano, para Ser por sí mismo, fundamentalmente en su esfuerzo individual y colectivo —sin las acomodaticias muletas siderales y etéreas— aún le falta aceptar sus limitantes y el precario desarrollo de sus capacidades. La Historia no es ámbito de las entidades protectoras y/o destructivas, es la suma de intereses de grupo con la sujeción de los débiles, la explotación de los grupos sojuzgados por quienes poseen las herramientas sofisticadas de su tiempo y el poder para levantar las grandes construcciones que adjudicamos a seres especiales y espaciales. ¿No queda tan siquiera conmiseración para las miles y miles de vidas anónimamente destruidas en la erección de esas maravillas?
Las construcciones egipcias, los convenientemente omitidos aportes africanos, los turísticos espacios de las culturas asiáticas, las monolíticas y enormes cabezas de piedra de la cultura olmeca, los portentosos bajorrelieves mayas, la estatuaria en general realizada por los pobladores de las grandes y complejas culturas precolombinas, las edificaciones sacras… merecen una «lectura» esforzada y sin atribuciones facilonas y convenientes. No representan a los «grandes señores» del espacio; no son obras de instructores venidos del espacio insondable, son, junto a las «miserias humanas» de su época el logro del pensamiento embrollado de las sociedades diversificadas con gran sujeción a la tierra y a la Naturaleza bajo simbolizaciones de alta complejidad propias para cada estadio y tiempo que aún cuesta desentrañar. En tales y pretenciosas publicaciones, que alimentan la pereza de las sociedades, los «investigadores» dan un esperanzador futuro de coloniaje estelar en el cual la humanidad no tiene desarrollo en su conjunto, sólo la banal y ególatra esperanza de ser parte integrante en el grupo de los elegidos. Las culturas aportan al unísono la evidencia del talento humano, la vergüenza para los pueblos dominadores y los elementos para defender una teoría cuya excesiva fragilidad convence al lector desprevenido o perezoso —y resulta necesario aceptarlo— que desea afirmarlo todo sin el dificultoso y demandante rigor del estudio a la vez que espera el mendrugo del nuevo «padre». El estudio disciplinado exige años de constancia para brindar la posibilidad de despejar medianamente una duda mínima, por lo contrario, en esas publicaciones al final del escrito ya afirmamos tajantemente lo ignorado poco antes, de ahí el éxito en esos textos, de los programas radiofónicos y televisivos con el pedantesco membrete de divulgación en los que, además, el «comunicador» al ofrecernos su reportaje con datos jamás divulgados y «secretos», arriesga su seguridad personal.
Los fundamentos de la civilización humana enraízan en las potencialidades, posibilidades y necesidades materiales propias de este mundo. Los sentidos humanos no son la herramienta perfecta para afirmaciones tajantes. Las estrellas en su distancia aunadas a la disponibilidad de energía conocida no satisfacen la pueril necesidad en favor de una respuesta integral. Bien por los dioses que simbolizan la apetencia de un ideal de perfección, bien por los textos que la ficción científica propaga por meta colectiva. Falta el esfuerzo humano colectivo para no engañar con respuestas facilonas y adormecer la secuencial exigencia del conocimiento.
* Página 5 en «Murmullos de la Tierra. El mensaje interestelar del Voyager». En realidad, la misión Voyager consta de dos aparatos semejantes. En el Prefacio correspondiente (Editorial Planeta, S. A. 1978) insertado en la página 1, queda: «El 20 de agosto y el 5 de septiembre de 1977 fueron lanzadas a las estrellas dos extraordinarias naves espaciales. Estos vehículos del espacio, después de haber llevado a cabo una exploración que promete ser detallada y realmente espectacular del sistema solar exterior desde Júpiter hasta Urano entre 1979 y 1986, abandonarán lentamente los sistemas solares convirtiéndose en emisarios de la Tierra al reino de las estrellas. Cada nave Voyager lleva adosado un disco fonográfico de cobre recubierto de oro como mensaje para las posibles civilizaciones extraterrestres que la nave pudiera encontrar en algún lugar y tiempo remotos. Cada disco contiene 118 fotografías de nuestro planeta, de nosotros mismos y de nuestra civilización; casi 90 minutos de la mejor música del mundo; un ensayo evolucionario en audio sobre <<Los sonidos de la Tierra>>; y saludos en casi sesenta idiomas humanos (y en el lenguaje de las ballenas), incluyendo los del presidente de los Estados Unidos y del secretario general de las Naciones Unidas. El presente libro, escrito por las personas directamente responsables del contenido del Disco Voyager, da cuenta de por qué lo hicimos, de cómo seleccionamos este repertorio, y del contenido concreto del disco.» (Firman Carl Sagan, F. D. Drake, Ann Druyan, Thimoty Ferris, Jon Lomberg y Linda Salzman Sagan.)
Febrero de 1978.