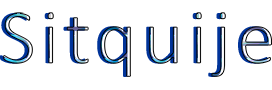Después de cierta edad, nuestros héroes
ya no suelen enseñarnos cosas ni guiarnos. *
Michael Ondaaje
Al amanecer falleció don Enrique tras “larga y penosa enfermedad”**. Sus dos hermanas recibieron los “pésame” correspondientes acompañados con la abundancia de flores y coronas luctuosas en recuerdo de quien fuera destacado administrador de la hacienda familiar de por allá detrás del rio con rumbo a San Antonio. El enunciado de don Enrique lo recibía por su jerarquía y atributos de calidad humana, porque, en lo referente a su edad, apenas rondaría los treinta y cinco años.
Iniciado el periodo de luto, recorrieron las pesadas cortinas de la recamara para “ventear” e iluminar la habitación después de incontables días de oscuridad continua, de encierro y vapores de los medicamentos, a la vez, permitir el último adiós de los pobladores que no tendrían acceso a la estancia en donde velarían el menguado cuerpo de don Enrique y, desde ahí, llevarlo a la cripta familiar construida en el centro del panteón local. Recto e inflexible con sus pares, decían que en el trato a los trabajadores fijos y temporaleros unía justicia, discreción, firmeza y humanidad: los cuatro pilares para el éxito en la productiva hacienda agrícola, ganadera y lechera.
Apenas oscurecía la noche previa al desenlace cuando el campanilleo por el acolito con la tinaja de agua bendita y su hisopo antecedía el pausado paso del párroco con su libro de salmos sostenido con su mano izquierda sobre la estola recamada y su murmullo apenas audible… Al amanecer suspendieron un crespón de la piedra clave de la amplia y alta entrada de la puerta principal y una cinta negra sujeta en tres puntos sobre cada uno de las ventanas bajas de profundo umbral ―enrejadas más por afán decorativo y muestra de capacidad económica que por seguridad― en la casona amplia de muros pintados con dos gruesas cenefas separadas por un listón café oscuro; la inferior en rojo quemado ―para fingir a la vista las gruesas costras del barro rojizo arrojadas sobre las paredes durante la temporada de lluvias, antes de que las calles principales y las que rodearan las casas principales recibieran el beneficio de la modernidad con la adopción de la piedra bola traída del cercano rio― y la superior con un tono verde/azul tenue sombradas por el cuidado alineamiento de los árboles en la amplia acera perimetral.
―oOo―
En aquel muchacho, la defunción de don Enrique entrañaba más desconcierto que comprensión de apartamiento irremediable, prevalecía intensamente la inquietud por la suerte del caballo ― alazán de alta cruz, ollares rosados y húmedos, enhiestas las orejas, crin y cola un tanto oscuras, patas albas y musculosas, zancada amplia y sosegada; cabeza levantada con la brida suelta―; alejaba de su mente la imagen rebajada a arrastrar la carreta de abastecimientos, algún pesado fardo o para girar sobre el surco infinito en rededor del pozo… ¿Lo venderían? ¿Lo conduciría un nuevo jinete de menor prestancia…? Le tranquilizaba la aún ejercida costumbre de que a un inapreciable caballo, a la muerte de su compañero humano, le destinaban un lugar preferencial en la caballeriza a fin de disfrutar los restantes años de su vida con tranquilidad y cuidados, porque nadie ¡jamás! le montaría. Aún espera que éso fuera la realidad para el bello ejemplar.
¡Si! Siempre es dolorosa la muerte de un ser humano con el vacío circundante que deja su ausencia. Lo que las historias locales no narran en la realidad en la vida de un caballo ―de aquel caballo― son los detalles cotidianos, como cuando, bien ensillado, y acicalado en su garbosa salida matutina iban con rumbo a la hacienda y reaparecieran con las ocho campanadas desde la Parroquia para marcar la hora de la cena; que en algunos días de lluvia surgiera de entre la bruma la imagen del jinete y del cuaco, sin prisa, bajo una amplia manga protectora, con las albas patas desaparecidas bajo el barro rojo para reaparecer, más tarde, por el portón, limpio, sin rescoldo de suciedad… nítida la estampa del hermoso animal aun no deslavada por el tiempo que por aquellos días le impusiera el deseo de que algún día le acompañaría un caballo semejante a aquel cuyo futuro le escociera más que la muerte del administrador. En fin, ese fue uno de los tantos deseos formados en la infancia que permanecen en el apartado de un “si” condicional.
Queda el recuerdo y el sonido de las espuelas que jamás tocaran los ijares del animal, el frescor adivinado bajo las alas del amplio sombrero, el pantalón y chaqueta bordados y embotonados de plata… los sábados y domingos, al anochecer, pasaban hombre y caballo por el cercano templo de El Rosario, de ahí subían hacia la plaza principal para dar las tres vueltas correspondientes a fin de cumplir el ritual de saludar a los vecinos, a los conocidos, alguna dama en especial y así ―formalidad cumplida―, regresar sin prisa a la estancia destacada con sus tres luminarias por lado; en la mesa, un vaso con leche y el aroma de la variedad en piezas de pan crujiente enviado desde la panadería de los Reyes…
La imagen vivaz de don Enrique desapareció lentamente de su entorno a la manera en que todos empalidecemos en el recuerdo de los demás, pausadamente los rasgos diferenciadores son vaporosa reminiscencia de la solidez hasta perdernos sin dolor en el espacio de una casa desconchada y venida abajo. Ahí, nuevas adecuaciones en espacio y función, muros de división para habitación de seres momentáneamente importantes otorgarán denominación a la construcción para cubrir otras dichas y tragedias, azoros e indiferencias, frustraciones, dos o tres triunfos y proyectos abandonados que a nadie importarán ni afectarán en las siguientes generaciones. Transcurridos muchos años marcados con sus desdichas locales y personales, aún pulsa de vez en cuando la interrogante de: ¿qué fue de aquel bello alazán alto de cruz y crin corta…?
Alguna vez viví una certeza
evaporada en otras cuatrocientas verdades;
alguna vez el temblor de mis manos
―apretujado en el vientre―
aquietó un pulso ajeno…
para terminar en olvido.
* Michael Ondaatje. Luz de guerra, página 254. Alfaguara. Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C. V. con traducción de Guillem Usandizaga, México, 2019.
** Todavía en la década de los sesenta, del siglo pasado, el cáncer era una enfermedad vergonzante, castigo de la divinidad por una vida licenciosa y contraría a los principios fundamentales en todo ser humano “bien nacido” y si no por desarreglo en la vida del sufriente, sanción por alguna falla de sus padres o de sus abuelos o… y así hasta el séptimo antecesor.