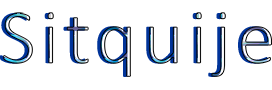Era un gato amigo a medias negro y la otra mitad blanco (blanco en el vientre y en la parte inferior de sus patas; un antifaz y el lomo negro, para precisar). Llegó a casa esmirriado poco después de nacido. Regresábamos de la escuela, llovía y él protegía su pequeñez en el soporte de piedra de un enrejado. Era un calabobos prolongado, iniciado desde poco después del inicio de clases y terminado hasta el amanecer del día siguiente para dejarnos un cielo plomizo, densa humedad en el aire, la ropa escurriente en el tendedero y penumbra en el entorno.
Al llegar a casa, madre —más por obligación retórica que por convicción— reprochó la llegada de los tres hermanos acompañados de aquel húmedo cuerpecito peludo. Al día siguiente entresacó 20 centavos del gasto diario para la compra de pellejos finamente picados en la carnicería cercana con ampliación de otros tantos cuando el hambriento animal tragó, más que comió, la primera ración; un plato con leche satisfizo finalmente al gato que, sin acicalarse suficientemente —tal cual acostumbran y está bien visto en su especie—, aletargado por el alimento desacostumbrado —en calidad y cantidad— durmió por varias horas en el centro del patio bajo el opacado rayo de sol y con la respiración tranquila.
Él fue quien inició una larga cadena de gatos compañeros.
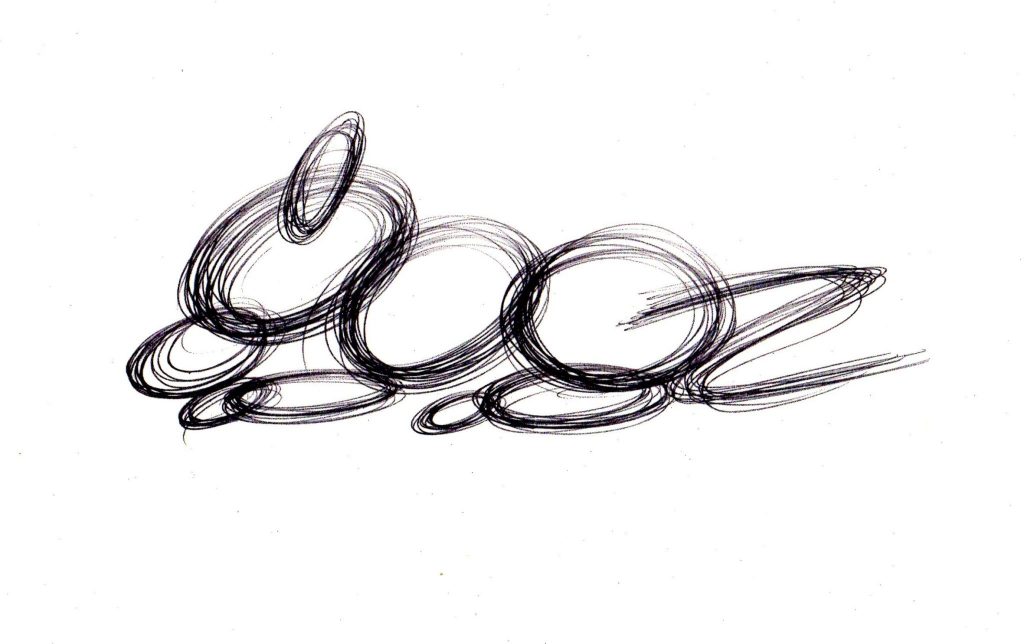
Los gatos son fáciles de comprender en contra de su mala fama, siempre y cuando uno no interfiera en su carácter independiente. Con él compartimos juegos y, más de media docena de cicatrices en las manos aún traen a la memoria sus joviales arañazos y la desesperación durante sus prolongadas aventuras de las cuales, por lo regular, regresaba enflaquecido y hambriento: algunas veces huraño, claramente derrotado.
Ese gato, cuyo nombre y figura yacen en el recuerdo de sus compañeros humanos a los que dio múltiples momentos de alegría, aún corretea y maúlla en el amplio patio encementado iluminado por la luna que le ponía nervioso, y, porque dicen que la vida no culmina en tanto alguien nos recuerde, a él, seguramente, le queda mucho del vigor que le fuera connatural.
En apariencia hay muy poco para compartir con un gato, pues ellos son esquivos por naturaleza, salvo cuando otorgan confianza y fían en el espacio en donde ronronear, pero, si usted le comparte alimento, seguridad y aprecio, su imagen perdurará por los años de la vida propia sin importar la serie de gatos —todos ellos únicos e insustituibles— que fueron compañeros presentes en ese espacio en donde su vida terminará con la propia.
Él fue un cálido amasijo peludo subido en las piernas en alguno de los momentos ante el televisor o con el libro en las manos, fiel guardián en los momentos de fiebre y agotamiento durante la enfermedad.
Llegó hecho una pequeña piltrafa de pellejo y pelos humedecidos y su imagen queda en la de un ágil y bien formado gato blanquinegro o negriblanco, que, a mí, el porcentaje de más o de menos en cada uno de esos colores en nada modifica lo que él fuera en la niñez compartida con mis padres, hermanos, una familia de palomas y unos peces diminutos que hipnotizaban al felino. Quizá la memoria extraiga sólo lo bueno del instante infantil, pero, me parece correcto afirmar que, en el caso de mis hermanos y el mío, aún con un caudal de necesidades insatisfechas durante la niñez: fuimos felices y el gato compañero, también.