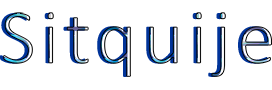El juramento pasional diseminado en notas musicales usa infinidad de comparativos y reiteraciones para recalcar la fuerza tremebunda de un sentimiento jamás expresado suficientemente y, ¡sí! esta disposición anímica personal es una realidad que en la existencia de ella o él —o como venga la relación— no tendrá «igual». No obstante, en el fracaso, tildamos de idiota o estúpido al nuevo personaje en la vida de ella —o él, inclusive a ella o a él— y peor aún cuando ya es ajena la incontrolable atracción física por aquel ejemplar de la humanidad, de las palabras y juramentos, de la baba escurriente, de la temblorina en las manos, del tartamudeo, del apetito perdido y la exasperante pachorra del reloj; de aquella desgastante languidez o la intempestiva locuacidad; porque llovía, porque el calor, porque el viento contrariaba la disposición del «qué hacer»…; en la omisión de todo negamos un mínimo agradecimiento por los momentos de plena dicha erótica compartida, lapso de enriquecimiento personal ahora degradado a «pérdida de tiempo» junto a quien fuera «la única» —o «el único»— para apostrofarle de manera grosera, vil, pedestre e infamarle con su poca valía al afirmar, tajante, que su atractivo es de baja estofa.
Y va de hombre a mujer, de mujer a hombre —o como venga la relación— el aplicarle, con crueldad, un rosario de símbolos degradantes; porque lamentará (ella o él) hasta el desconsuelo la pérdida de este «yo», la parte suprema y sufriente de la pareja, la mitad que verdaderamente quiso intensamente y sin dobleces mientras aquel «tú» en su tiempo ensalzado, no supo de lo insustituible que soy ¡malhaya!
El amor fallido de él (o ella) arroja al espíritu a la desesperación, nos desmadeja y tras un continuo de «sin ti no puedo vivir» impone la furibunda inclinación a la autodestrucción y, junto con ella —inicialmente ¡claro! está—, la del otro o la otra: «mía(o) o de nadie». Ella o él no valoró adecuadamente lo que tenía cerca y así, la gran pena del defraudado adquiere repentinamente un lenguaje que de lo alambicado llega al agravio con el olvido de los tres o siete minutos de felicidad compartida. Lo demás será historia, pero, hasta a ella, la bella crónica de lo que fuimos y que nadie más que nosotros vivimos, enfangamos en el afán destructivo de lo que con vehemencia perseguimos y exigimos en su momento. Porque «yo sí amé con dedicación» mientras él o ella… sólo aprovechó y destruyó la vitalidad de este gran amor que gozaríamos más allá de la muerte, y si por alguna de esas desventuras frecuentes en la vida, este «yo», éste quien tanto ama abandona la bendita compañía sin perder el incomparable sentimiento, penaré como horrendo martirio, porque, entiéndase, si yo, por razones oscuras —aún con el inmenso amor bullente en la piel y la mente—, me alejo, en el pecado llevo la penitencia y sufriré terriblemente, más, mucho más de lo que ella —o él, según sea el caso— me desee o imagine para mi tormento.
Y ¡cuánto me duele! porque sin ella o él maldecimos a la vida y al amor, así, todo en este pequeño atado. La repetida afirmación «Te quiero, te quiero…» mucho tiene de baldío y autoconvencimiento. Hay maneras de afrontar las experiencias bellas, nefastas y pasajeras de la vida y, execrar, vituperar a quien en algún pasaje de la vida le erigimos un pedestal para posteriormente arrojarlo estruendosamente a la vorágine afrentosa, a una misérrima y hedionda caverna infernal, implícitamente desprecia un instante en la propia vida, a más, magnifica el error en la elección que fue ceguera y engaño exclusivamente de uno mismo. Cada quien con su precario o confuso lenguaje ajusta las cuentas con el dolor que le surja del alma, aunque un ¡gracias! de vez en cuando para quien representó una posibilidad de asomo a la trascendencia nos honra a distancia en su felicidad pasajera. Propalar los defectos y los errores de aquella —o aquel o como fuese la relación— mediante el lenguaje degradante llevado a la leperada sobre ella o él llevada hasta el desprestigio de quien la/lo pariera es más que un error, envilece a ese «yo» quien «tanto amó», por más que en el escenario al intérprete le premien con aplausos. (Aunque ahora, una mentada de madre ya no posee el vigor que alguna vez la hiciera síntesis de enojo y preámbulo para una respuesta violenta, en estos tiempos resulta gozosa habla cotidiana.)
En la atroz descortesía, al pasado lo traemos en un susurro, al presente en gritos. Y ¡caray! que es necesario aceptarlo, el «nadieteamarácomoyo», por más que la adornemos con notas musicales y excelente dicción, en incontables ocasiones resulta una bendición.