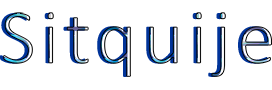Traspuesto el pórtico principal, un zaguán, con cuatro sillas de fundición, ofrecía a los visitantes un respiro y la oportunidad para reordenar su vestimenta antes de presentarse a los dueños. Alrededor de un patio iluminado con quinqués, las habitaciones ―con sus puertas de gruesa madera a cuatro hojas― pintadas de blanco y adornadas con una cenefa florida en gama de verdes y ocres, su techumbre cubierta con tejas sobre la sólida viguería labrada continuaba para proteger el pasillo con arcadas donde los helechos en sus macetones arrojaban alrededor de sus pedestales las hojas muertas, amarronadas; en sus aleros, las familias de gorriones y las migrantes golondrinas formaran sus nidos y gárgolas que emulan cabecitas de halcón eran el soporte para las decenas de palomas que alegraran con el zureo el despertar de la familia; de su almacén y caballerizas simplemente quedan los términos informes e incoloros, sin las voces ni las risas infantiles, sin los vivaces relinchos ni mugidos de las vacas urgidas de la ordeña, sin el acompasado paso abotinado de sus moradores ni el sutil desplazamiento de las niñas y jovencitas que no tienen un nombre en las historias mermadas… calle ―la más baja y paralela al rio― a donde llegaran las procesiones, síntesis frágil de un pasado refundido en un anecdotario referencial. A su patio principal llegaban los sones de una serenata desatinada y del quiosco, en su plaza principal, los de “alta escuela” en las conmemoraciones patrias sin faltar los místicos himnos de la Semana Santa entre el sopor y las lluvias torrenciales hermanadas al viento desatado que ahuyentara a los habitantes hacia sus habitaciones y oscurecía a los equipales colocados de a dos en cada esquina del piso enladrillado. Al fondo, en el extremo izquierdo en el patio principal, el pozo ―con su brocal de cantera, su horcón de recia tronco apenas desbastado y la chirriante polea pendiente del cigüeño con su gruesa cuerda sujetadora del balde metálico, su tapa de madera oscurecida―, en una mínima huerta crecían un peral, dos higueras, un nogal y proliferaban los mosquitos.
La temporada de lluvias empapaba la parte baja de la sotana del sacerdote con el sacramento postrero y a las faldas bordadas de las damas que en su regreso a casa confiaron en que la lluvia tardaría “un poquito más” y así ―con una tegua deseada y distanciada a la experiencia―, disfrutar de los carros alegóricos durante las festividades locales. El lodazal manchaba el calzado con gruesa costra rojiza en las botas de los jinetes y huaraches de los trabajadores pese a los esfuerzos por limitar su adherencia desde el tobillo hasta la media pantorrilla de las sirvientas que en su presuroso regreso de las compras en el mercado bullicio ―allá arriba, cerca de “El Calvario”―, frustrara una frase galante largamente meditada.
En la parte baja de las elevadas banquetas de la calle cubierta con la piedra bola, la corriente cenagosa, en “bajada” corría hacia el rio estruendoso cuyo torrente casi cubría los ojos del puente “que se pasa por arriba” inaugurado en 1860 por aquel general conservador durante su interinato presidencial ―don Miguel Miramón, “el joven Macabeo”, reconocido con medalla de honor por su participación en la defensa del Castillo de Chapultepec cuyo final infamante marcaria una de las tres cruces en el Cerro de las Campanas para encontrar efímera sepultura en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México y la definitiva por gestión de doña Concepción Lombardo, su esposa, en la Catedral del Puebla―.
La tierra fértil, rojo-quemado, cubre indiscriminadamente la parte baja de los templos, mansiones, casonas, mesones y jacales; roja la tierra, rojo el lodazal, roja el agua descendente y rojas las nubes teñidas en el húmedo atardecer.
![]()
En esa casa nacieron todos los hermanos para heredarla mi padre tras la repartición de los bienes. Ya en el momento en que el abuelo compró la propiedad, la gente afirmaba de una gran riqueza en monedas de oro escondidas en ollas de barro rojo entre sus muros. Aseveración aceptada bajo el mito de que perteneció a un capitán del ejército cristero de nombre Séptimo Reyes. (Tengo para mí que existir el personaje, tal nombre no correspondía al de su nacimiento ni está en el Registro parroquial ni queda en el listado correspondiente de la familia Reyes.)
Mi padre sonreía ante el comentario de su riqueza desatendida, nunca realizo obra alguna para “rescatar” la emparedada opulencia que, obviamente, sanaría una economía familiar paulatinamente degradada.
Arruinados por los encadenados hechos turbulentos de las tres décadas iniciales del siglo pasado, malvendimos la propiedad y cada uno inició un futuro sustentado en los propalados beneficios de las aulas o en el esfuerzo en el comercio. Cuando regresé ―al inicio de los años sesenta del siglo pasado―, la ruina era el resultado del abandono y de la codicia infructuosa.
Todavía quedan dos o tres almas sencillas que afirman del roce de unos pasos en rededor del pozo cegado, de apagados sonidos de faena en lo que fuera el granero y almacén y de lamentos femeninos provenientes de la recamara principal. Hay quien afirma que de vez en vez una alta figura ataviada a la usanza antigua señala un muro ya inexistente y a su lado un perro olisquea los bajos de una columna de cantera rosa carcomida por lluvias, resequedades y vientos constantes. Tal declaración hermana con la cada vez menos recurrente afirmación del multiplicado padecer surgido en el atrio de la Parroquia ―¿o en el del convento de las capuchinas?― donde deambulaban las almas inquietas de los empingorotados quienes ahí sepultaran en el pasado y fuera, lejos de las buenas costumbres y cerca del panteón local ―que en ésto también hay diferencias―, las de anónimos pobladores cuyas faltas les niegan el descanso perpetuo.
![]()
Ya suman casi cincuenta años de no visitar el lugar natal pero ―¿anhelo de seguridad? ¿ocio?― todavía resuena el agua roja que tiñera la vida pueblerina y cantara entre la piedra bola. De entre todo aquello surge, a veces, la sonrisa de una niña que iniciara las inquietudes de un chiquillo párvulo en asuntos de la vida.
Recuerdos, únicamente evocaciones que pronto serán un conjunto de palabras desaliñadas y perdidas entre la tierra roja hoy cubierta por una gruesa capa de asfalto o cemento.