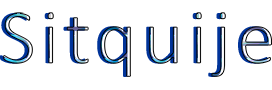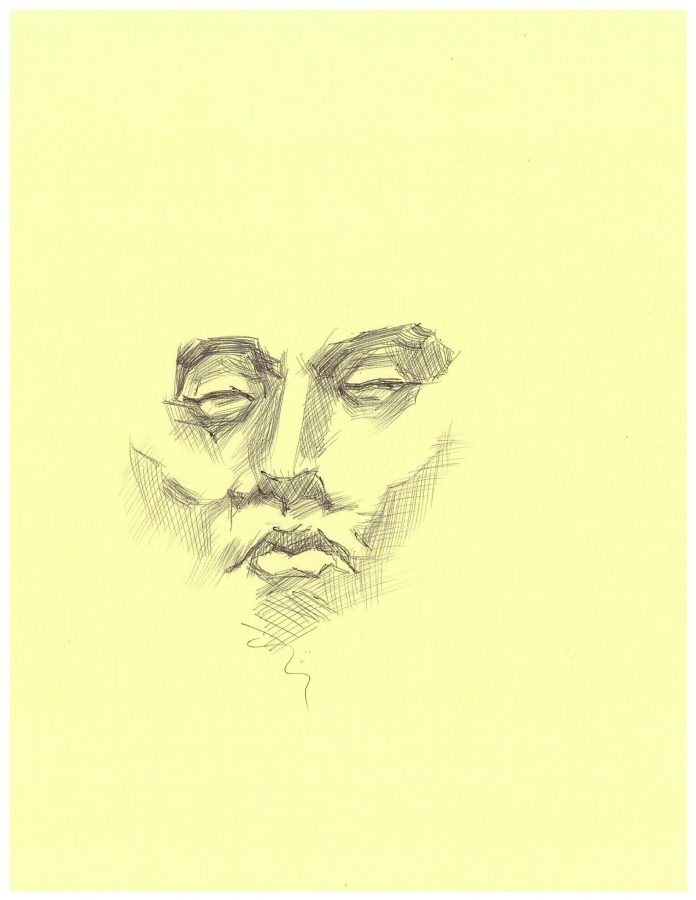Y llegó el temido sonido de la campana que marcara el final de la primera etapa de ese día en la escuela: el recreo.
Por aquellos años y en aquella escuela, las posibilidades en la instrucción compactaba en un salón el primero y segundo, otro para el tercero y cuarto de primaria en confusa mezcla de todas las edades y una excesiva cantidad de alumnos de los dos géneros que, unos de las cercanías y otros de las rancherías circundantes, por sus interés e inclinaciones de edades diferenciadas generaban roces, alteraban el orden necesario y menguaba la atención de la maestra; ya el quinto y sexto grados por las continuas deserciones del alumnado recibían la instrucción por separado. Sucedió que dentro de aquellos estudiantes bulliciosos los había con ínfulas de poderío y adultez anticipada que encontraban momento y motivo para fastidiarles la vida a los menores o a quienes carecían de valentía para enfrentar continuamente sus ofensas y molestias.
Uno de los compañeros en aquel salón de clases (el sexto «B», si esta lamentable memoria no falla; el «A» era exclusivo para las niñas —algunas ya distantes a y otras más en transcurso de abandonar la infancia—) era el hijo de la maestra en quien, por tal motivo y por ser de estatura baja recaían las molestias cada día. No sería de hombres ni correcto mentir. Todos participábamos de ello y aunque él cargaba sus pequeñas maldades sobre otros de menor altura y edad, compartía los juegos en la huerta, espacio «sagrado» para los del quinto y sexto y meta de los grados inferiores. Éste espacio contenía un alto nogal, una media docena de higueras y un reducido espacio para la práctica del futbol con porterías tubulares.
Un mal día, el mayor de los compañeros —en edad y altura— fastidió al diminuto hijo de la maestra cuando ésta acudió a la dirección por alguno de esos asuntos comunes en el magisterio. Para uno de los compañeros quizás ese día el calor resultó inmoderado, el desayuno parco o amaneció con el humor irritable y «todos los santos de espaldas». Así que acudió al rescate cuando el asunto adquirió tono de violencia física con el grito de “¡Basta!” y el obligado: “¡Ponte con alguien de tu tamaño!” Aquel gigantón giró la vista para encontrar al energúmeno que le enfrentara “Y ¿quién será ése, tú?” Ante el grito del vigía de “La maestra” retó: “¡Nos vemos en la huerta!”. La amenaza le aflojó las rodillas, le empalideció la piel, le empañó la vista y le estrujó el vientre ante el hecho consumado. Con un gesto de un arrojo que no poseía sonrió y aceptó el reto.
De los compañeros, unos aconsejaban comunicárselo a la maestra, otros refugiarse en la dirección, otros más buscar resguardo en los baños de las niñas y otros más brincarse la barda y huir de la escuela. Unos pocos le mostraron su admiración ante el aplomo y… ésto último fue el factor decisivo.
Y llegó el temido sonido de la campana que marcara el final de la primera etapa de ese día en la escuela: el recreo. Por unos minutos, ante el retraso del muchachote le esperanzó la postergación del reto y la posibilidad del olvido sin que perdiera la temblorina en las rodillas, pero fue sólo un instante. En cuclillas, junto al bebedero, mostró la falsa valentía de quien no teme la realidad ni sus consecuencias. Llegó el compañero rodeado de los más grandes (al menos en altura), le miró con el desprecio acostumbrado de quien posee el poder, remangó su camisa y le esperó en el espacio terroso y soleado en el centro de la huerta con un “¡Aquí estoy!”.
Se levantó de junto al bebedero. Frotó sus manos con el lodo acumulado bajo la llave y acudió a la cita fatal.
Resultará un obsequio no narrar el proceso. De los múltiples puñetazos recibidos él sólo respondió con dos o tres intentos que difícilmente llegaron a rozar aquella alta estructura humana. No fue una solución pareja. El grandulón, sin aplicar la capacidad de su anatomía —posiblemente deseaba sólo mantener la distancia sin dañar al pequeñajo redentor— derribó una, dos y por tercera vez a aquel obstinado que poníase nuevamente de pie en contra de los consejos gritados por los compañeros. Por fin terminó la disputa.
A partir de ese día, aquel compañero, el más alto y fuerte en el salón del sexto «B», experimentado en riñas, dejó en paz a los pequeños y nunca más se acercó a quien lo enfrentara inútilmente.
Esta historia mínima, verídica, no es un consejo para nadie ya que ahora las diferencias tienen arreglo de formas menos «nobles» —si me permite el término— y a la agresión la denominamos con una palabra extraída de un diccionario ajeno: bullying. Para el nosotros de aquellos años, ignorantes de los efectos de la comunicación inmediata, era simple y llanamente abuso, agresión (física, verbal, moral, mental), maltrato, acoso, intimidación, burla, hostigamiento, amenazas, violencia, crueldad… cada una de esas prácticas degradantes y con dolores diferenciados. No hay una sola palabra para el comportamiento inadecuado en cualquier edad de la vida, por más que, en el lucimiento en la práctica de otra lengua, asentemos la variedad de un todo en expresión singular.